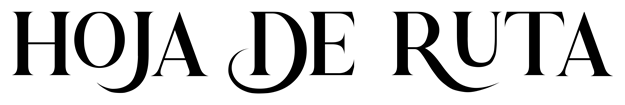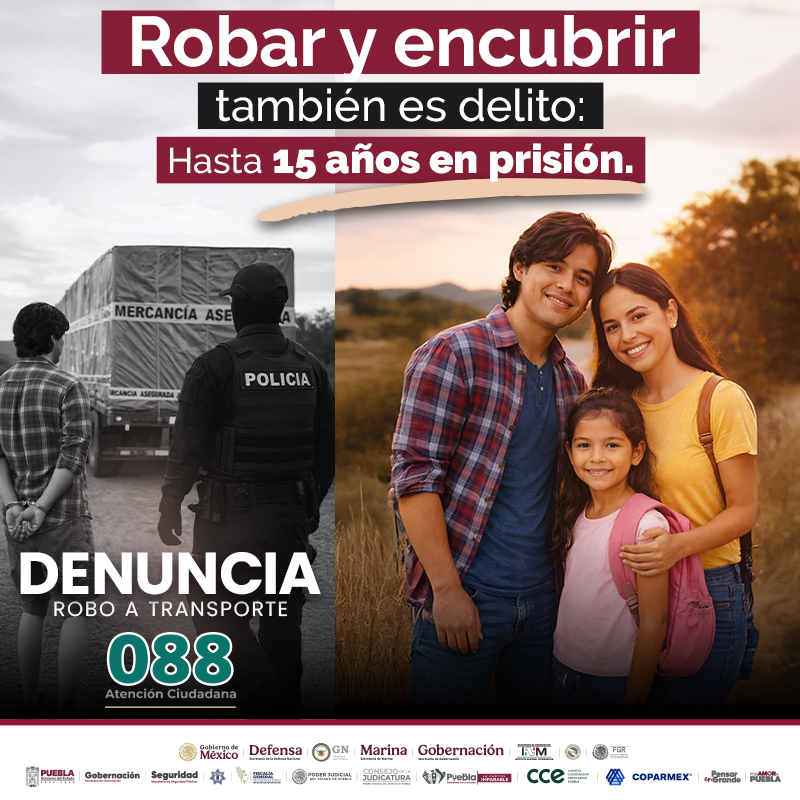La memoria es un terreno en disputa. En Chile, las cifras son implacables: más de mil personas siguen sin ser encontradas tras la dictadura de Pinochet. El Plan Nacional de Búsqueda, decretado por Gabriel Boric en 2023, se erige como el intento más ambicioso del Estado para saldar esa deuda. Sin embargo, el calendario político amenaza su continuidad.
A seis meses del relevo en La Moneda, el fantasma de la reversión ronda. Para Mónica Monsalves, representante de la Corporación Cerro Chena, “sin un marco legal y un organismo autónomo, todo puede volver a quedar en nada”. La memoria, advierte, no puede depender de la voluntad del gobernante en turno.
Las más de cien diligencias reportadas por el gobierno dan cuenta de un esfuerzo sistemático: exhumaciones en cementerios, indagaciones en Colonia Dignidad y revisiones forenses en múltiples regiones. Pero la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, reconoce que se trata de una carrera contra el tiempo: “La falta de una política pública por tres décadas aumentó el riesgo de pérdida de información y pruebas”.
En paralelo, el tablero electoral exhibe tensiones. Claudio Nash, académico de la Universidad de Chile, alerta que entre los candidatos hay quienes reivindican abiertamente la dictadura. El plan, dice, no puede quedar a merced de esas pulsiones. Propone blindarlo con financiamiento garantizado, auditorías independientes y una apertura total de archivos militares.
El dilema trasciende la coyuntura: institucionalizar la búsqueda es fijar en piedra que el Estado reconoce su responsabilidad en los crímenes de desaparición forzada. Un retroceso sería más que una omisión: sería la ratificación de la impunidad.