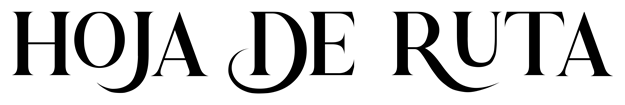Roberto Cortez Zárate
Un piano puede ser una trinchera. En las manos de Guillermo Briseño, lo es. Cada golpe sobre las teclas parece resistir al tiempo y a la inercia, a esa costumbre que empuja al músico veterano a mirarse en el espejo de su propia nostalgia.
Pero Briseño ha decidido otra ruta: no rendir homenaje ni dictar despedidas, sino mantener viva la llama del nervio, ese temblor que precede al primer acorde y que separa al artista vivo del monumento. Su concierto del domingo 30 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con entrada libre, no será un recuento sino una generosa afirmación.
Briseño (y el octavo aire o quién sabe cuántos vientos serán) cumple 80 años y también 66 de músico con la misma irreverencia con que abrazó el rock a los 14, cuando el género le mostró que el piano podía ser tambor, lanza y plegaria. El recital no buscará complacer la memoria colectiva con un desfile de éxitos, sino reencontrarse con las piezas que aún lo sacuden.
Habrá sitio para un aplauso al corazón de Rodrigo González, y para aquella canción escrita cuando el sida era una condena silenciosa. En ambas laten la urgencia y la empatía que definieron su obra: la certeza de que la música no salva, pero acompaña, relata, conmueve.
Su independencia, lejos de ser una pose, es una pedagogía. Desde hace dos décadas la Escuela de Música del Rock a la Palabra sostiene el principio de que tocar y enseñar son gestos inseparables. El rock mexicano lleva su impronta, su generosidad: en la conformación del Tianguis del Chopo, en la Serpiente sobre ruedas que apoyó al zapatismo, en los talleres de rock en la UNAM, propios y extraños reconocen su presencia.
De la escuela del rock, pública y gratuita, emergieron las Sirenas, cuatro vocalistas que compartirán escenario con su maestro. Ellas, junto con jóvenes egresadas, representan la continuidad de una visión donde el arte no se domestica. La mitad del cuerpo docente de la escuela está formada por exalumnos que volvieron después de andar camino; esa reciprocidad convierte a la escuela en una comunidad viva y no en un recinto académico.
El grupo base del concierto resume esa genealogía: Ángel Rodríguez en el bajo; los bateristas Gabriel Arango y Eduardo Vázquez; los guitarristas Felipe Antonio Souza, también maestro de la escuela, y Leonardo Briseño, su hijo, que con 20 años encarna el relevo generacional.
En esa mezcla de edades se sostiene el presente del proyecto: un diálogo entre experiencia y riesgo, donde los matices importan más que la velocidad. Briseño repite una idea: matizar no es bajar el volumen, sino modular la emoción. Esa filosofía, que traslada al escenario, convierte cada interpretación en un ejercicio de sinceridad.
El concierto se anuncia como una “fiesta”, pero detrás del tono festivo hay un manifiesto estético. Briseño concibe la música como un acto de insurrección contra la homogeneidad cultural. Su crítica a la industria es clara: la televisión y la radio moldearon por décadas la sensibilidad del país, reduciendo el espacio para las voces que no caben en el molde. Y eso que él pasó por ahí.
Por eso, insiste, el rock que vale la pena es el que se atreve a pensar, el que conserva su vocación poética y su filo político. La entrada gratuita al teatro no es una concesión, sino un recordatorio de que el arte pertenece a todos y que la cultura pública se sostiene en la participación colectiva, no en la lógica del consumo. El concierto retoma la idea de mostrar el viaje, no la biografía; recorrer las estaciones que marcaron su camino y detenerse en aquellas que todavía le exigen alma y que compartirá con quienes las generaciones que lo han escuchado.